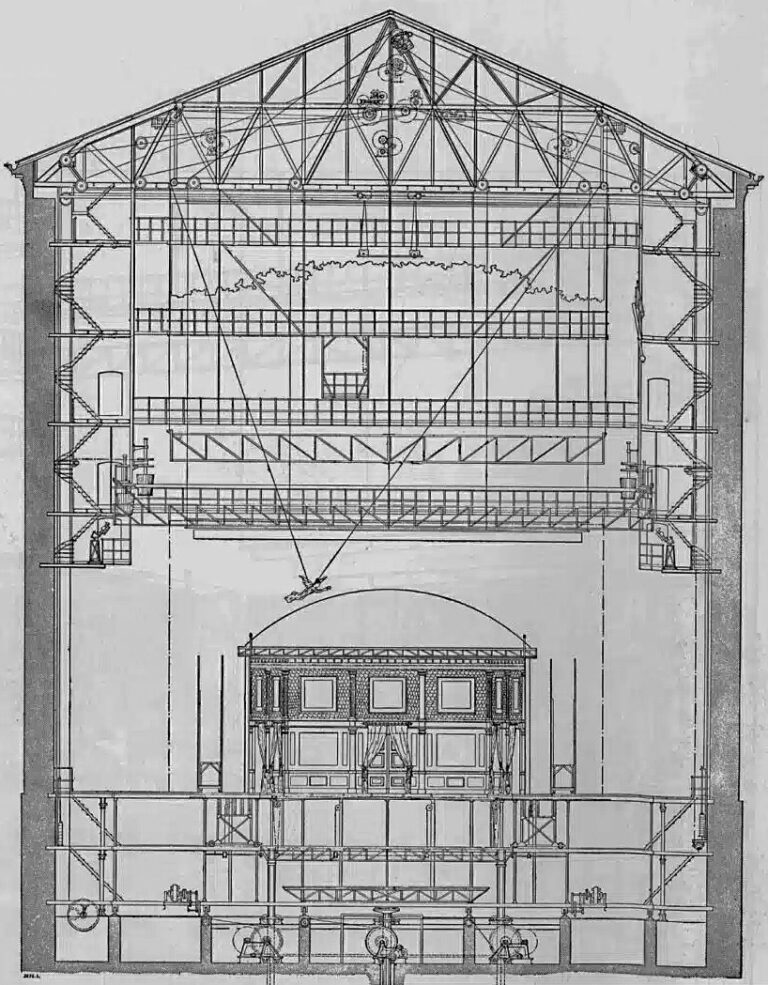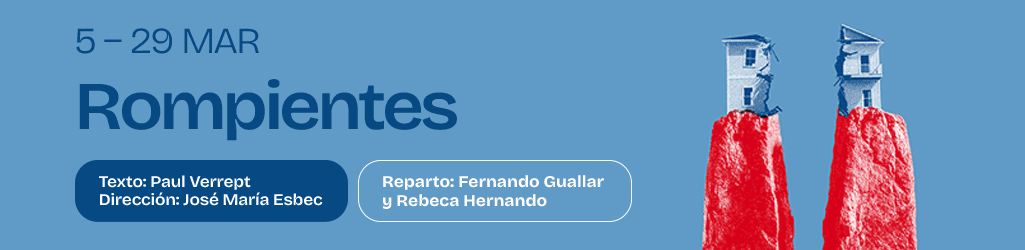Sobre el acto…
Ni yo ni ustedes estamos obligados a seguir el progreso, y mucho menos a ponerle un cirio por miedo a sentir: «¡te has hecho mayor!» El progreso no es la modernidad. La modernidad es pasajera, un flash por ahí, un flash por allá, hasta que llega el día -porque siempre llega- en el que te pasa como Denis Diderot, que tenía una bata, un pisito oscuro en París y cuatro viejos muebles donde el hombre vivía tranquilamente. Y, de repente, aceptó que alguien -madame Geoffrin- le mejorara la vida.
A Diderot le entraron en casa muebles nuevos y una bata espléndida que le hacía parecer más señor, quizá incluso más joven. El caso es que el filósofo se encontró viviendo en un piso que ya no era suyo, porque él había pasado a ser propiedad del piso: esclavo de los cambios, añorado de su vieja bata. Un regalo, una bata nueva, que transformó la vida del filósofo ilustrado hasta el punto de escribir un pequeño y sentido alegado titulado «Lament por mi vieja bata».
Con esto, ¿qué quiero decir? Que reinventarse es un cachondeo marinero, cada vez más practicado por la sociedad. La modernidad consiste exactamente en esto: mejorarte la vida sin que nadie sepa muy bien lo que le espera con esta nueva vida.
La trascendencia, admirado Diderot, es la maldita trascendencia que damos a cualquier tontería, cuando la única verdad pedagógica a saber es que «quien calcula, compra en el Sepu».