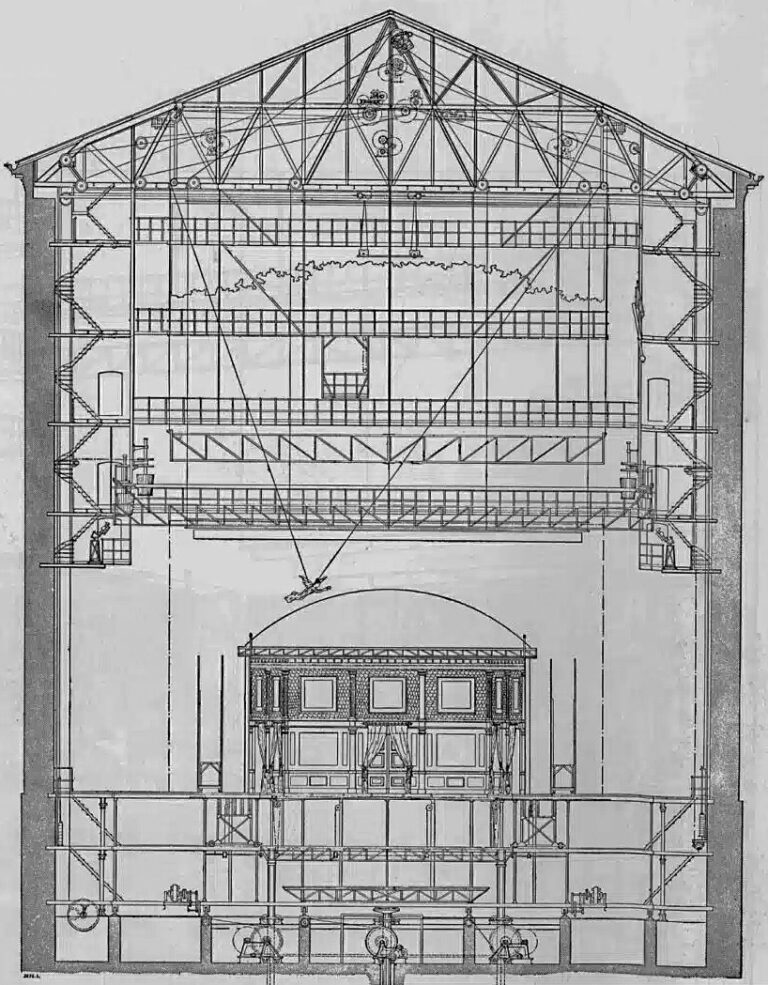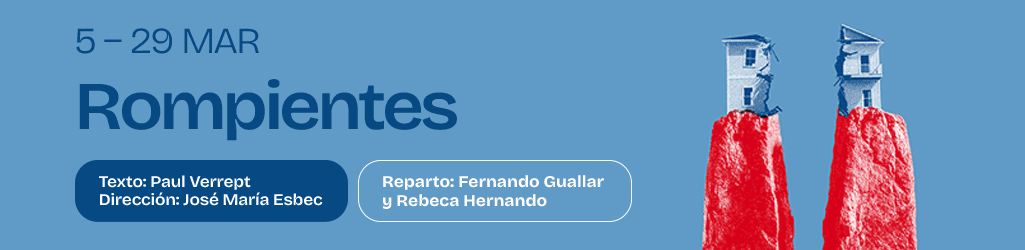De noche, el Museo de Cera de Madrid deja de ser un lugar reconocible. Las figuras observan, el silencio pesa y el visitante avanza sin referencias claras. No hay butacas ni escenario; hay un recorrido y una promesa: la de enfrentarse a una experiencia donde la mente, más que la vista, se convierte en el verdadero territorio de acción. En ese estado liminal, a medio camino entre lo expositivo y lo escénico, se despliega una propuesta de mentalismo que transforma la esencia del museo y convierte al espectador en parte activa del juego.
¿Por qué este espacio y no otro? El Museo de Cera de Madrid aporta al mentalismo unas condiciones especialmente favorables: una arquitectura fragmentada, pasillos estrechos y una proximidad constante con las figuras que refuerzan la sensación de extrañeza. La experiencia está concebida para un grupo reducido —apenas veinte personas—, una decisión coherente con la configuración del museo y con la propia lógica del mentalismo, un arte que exige cercanía y atención plena. Conviene aclararlo: no estamos ante una visita guiada al uso. Aunque las figuras nos rodean y nos observan con sus pupilas fijas, no son el destino, sino el vehículo.
Caminar por estas salas bajo la penumbra implica una participación activa; el recorrido atrapa al espectador, obligándole a agudizar el oído y a concentrar la mirada en lo invisible, eliminando cualquier distracción superflua. Llegados a este punto, merece la pena desvelar los nombres de los protagonistas. Por un lado, Pablo Raijenstein, artífice y eje sobre el que gravita la propuesta y, por otro, Lorena Toré, cuya presencia impertérrita acompaña, aporta teatralidad y tensa el juego escénico.

Es pertinente situar a Pablo Raijenstein más allá del cartel promocional, pues es uno de los representantes más destacados de su generación dentro del mentalismo contemporáneo en España. Formado en campos diversos —desde el arte circense y dramático hasta la edición cinematográfica o la psicografología,—ha construido un perfil híbrido que obliga al espectador a reconsiderar el mentalismo como un arte performativo integral y no como una simple sucesión de efectos aislados.
No voy a desvelar ni enumerar lo sucedido durante los números, porque hacerlo supondría restar a la experiencia uno de sus elementos esenciales: la sorpresa. Sí puedo afirmar, en cambio, que desde el primer instante se genera una energía muy concreta, sostenida en la concentración, la calma y en la disposición a entrar sin resistencias. En la creación de este clima —más que en el impacto inmediato—Raijenstein demuestra un dominio poco habitual.
A lo largo del recorrido asistimos a episodios de adivinación, destellos de clarividencia y a una sucesión de acontecimientos difíciles de explicar desde la lógica. Aparecen también lecturas imposibles del pensamiento, anticipaciones reveladas con una precisión desconcertante, decisiones tomadas al azar que acaban adquiriendo un sentido inesperado y asociaciones mentales que parecen escapar al control racional. En otros momentos, el mentalista actúa más como mediador que como protagonista: el foco pasa al público y surgen conexiones inesperadas —y sorprendentemente delicadas— entre las mentes de los propios espectadores.
El espectáculo reserva un bloque dedicado a algunos de esos “fenómenos extraños”, enigmas y secretos que parecen habitar entre las figuras expuestas. La propuesta roza entonces el territorio del espiritismo y de las supuestas experiencias vinculadas al más allá, un desvío poco habitual y difícil de encontrar en la oferta madrileña. Algunos lo llamarán sugestión o intuición dirigida; sea como fuere, el fenómeno ocurre, y hay actos que, al menos durante un instante, no necesitan explicación para resultar plenamente eficaces.
Asistir a esta velada exige aparcar tanto el miedo —o el rechazo instintivo hacia lo inexplicable— como la lógica de la sobreestimulación constante, para acceder a una experiencia ultrasensorial construida con un grado de profesionalismo impecable. Al salir, no permanece tanto el recuerdo de un efecto concreto como la impresión de haber participado en algo compartido y difícil de verbalizar. Una vivencia que, más que explicarse, pide ser vivida.